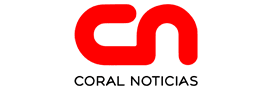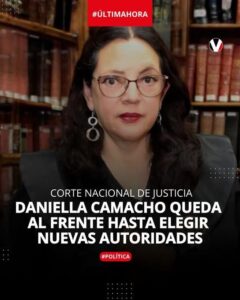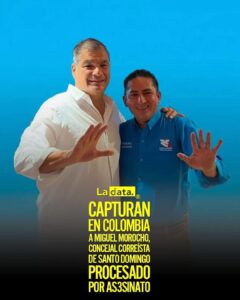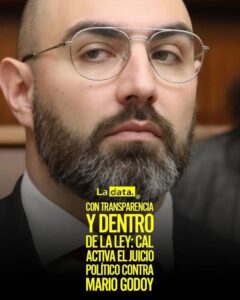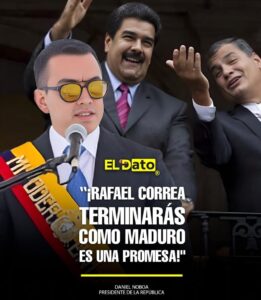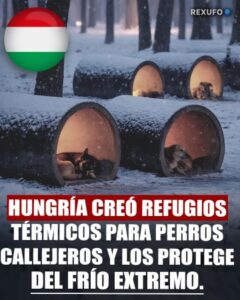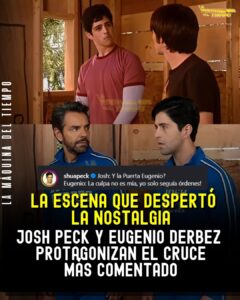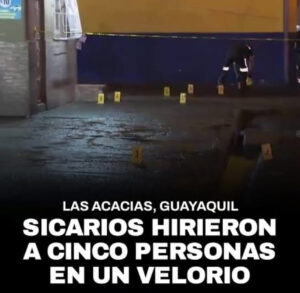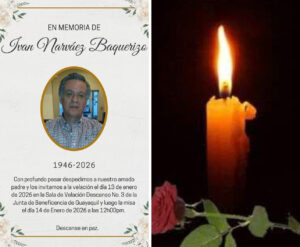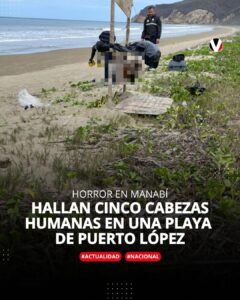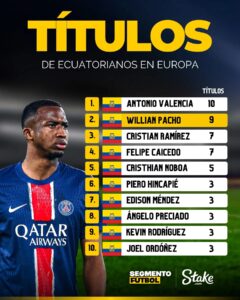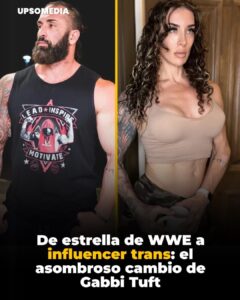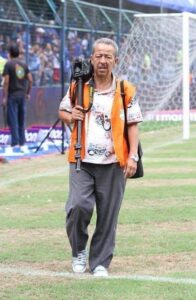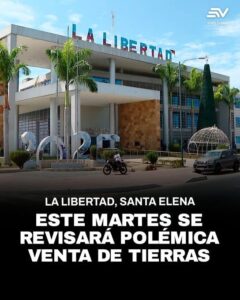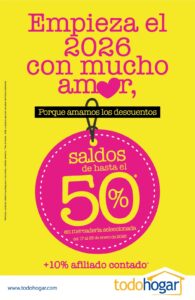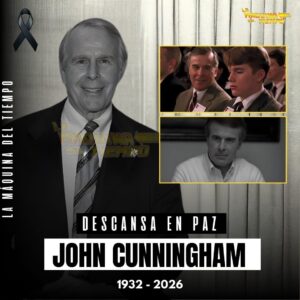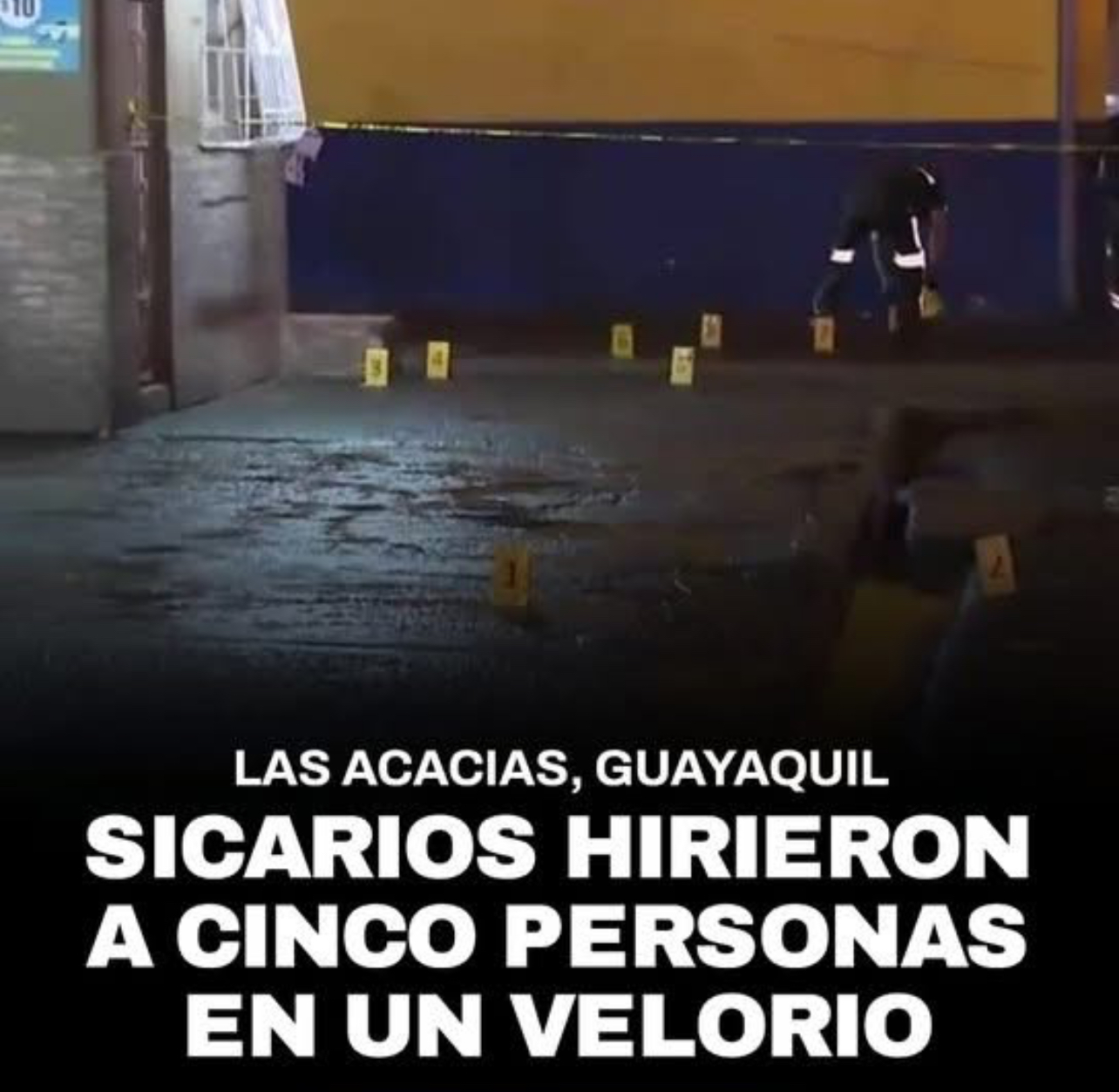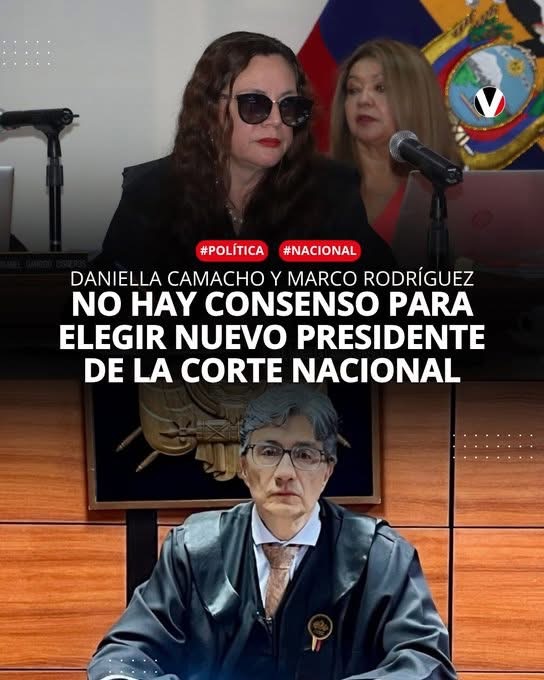Por Jorge Alberto Norero González.
La convocatoria del presidente Daniel Noboa a una Asamblea Constituyente, en aplicación directa del artículo 444 de la Constitución, ha sido criticada por la Corte Constitucional y por algunos juristas que sostienen que toda iniciativa debe pasar por su control previo. Esta interpretación olvida principios fundantes de la teoría política y del derecho constitucional moderno: el pueblo es soberano y no está en estado de interdicción.
El poder constituyente originario frente al poder constituido
La distinción planteada por Emmanuel Sieyès en 1789 es clave:
El poder constituyente pertenece al pueblo, es ilimitado, previo y superior a cualquier institución.
El poder constituido (cortes, legisladores, gobiernos) está sometido a los límites de la Constitución.
Por ello, el control de la Corte Constitucional sobre un acto que activa el poder constituyente equivale a subordinar la fuente originaria de la soberanía al orden jurídico que ella misma puede reformar o sustituir.
Rousseau y la voluntad general
Jean-Jacques Rousseau en El contrato social señaló que la soberanía “no puede enajenarse” y que la voluntad general no admite tutelajes. En esa línea, negar al pueblo el derecho a pronunciarse directamente sobre su pacto social implica colocar al intérprete constitucional por encima del constituyente primario.
Locke y la legitimidad del cambio
John Locke, en su Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, sostuvo que cuando las instituciones dejan de responder a la finalidad para la cual fueron creadas —garantizar derechos y libertades—, el pueblo tiene el derecho de sustituirlas. Esta doctrina legitima que, en momentos de bloqueo político o institucional, el líder elegido mayoritariamente por el pueblo convoque al soberano para redefinir las bases del orden político.
Experiencias comparadas
Francia (1958): Charles de Gaulle impulsó una nueva Constitución sin pasar por el Consejo Constitucional, porque entendía que la fuente de legitimidad estaba en el pueblo y no en los jueces.
Chile (1989 y 2020): ambos procesos constitucionales se originaron en plebiscitos convocados directamente al pueblo, sin control judicial previo.
Colombia (1991): la Asamblea Constituyente se convocó pese a la oposición inicial de la Corte Suprema; al final, prevaleció la legitimidad popular sobre los candados doctrinarios.
El principio democrático y la evolución constitucional
Jürgen Habermas advierte que la legitimidad democrática exige procesos donde el pueblo pueda intervenir directamente en decisiones fundacionales. La petrificación constitucional, sin cauces de reforma efectiva, conduce a la crisis de legitimidad y erosiona el contrato social.
La decisión del presidente Noboa no es una imprudencia ni un acto irresponsable, como lo califican sus detractores. Es, en rigor jurídico y político, el ejercicio de una competencia que le reconoce la Constitución (art. 444) y que se sustenta en principios universales de la teoría constitucional: la soberanía popular, el poder constituyente originario y la legitimidad democrática.
Negar este derecho al pueblo en nombre del formalismo judicial equivaldría a someter al soberano a un tutelaje incompatible con el Estado democrático de derecho.
Semper Fi.